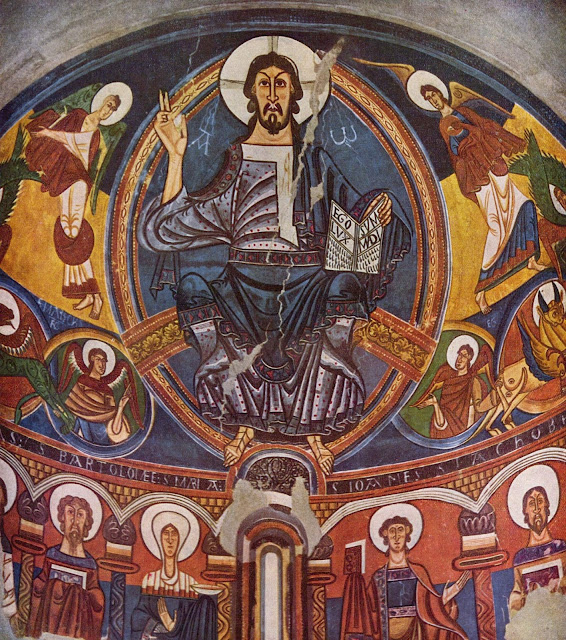Ilustrísimas y reverendísimas fuerzas vivas todas que pululáis por
este templo de la sabiduría y el conocimiento, que os decantáis por textos
soporíferos ensalzando al dios Hipnos en vez de disfrutar de imágenes poderosas
y edificantes sobre el ser humano y sus formas y maneras de ser aún mejores
personas de lo que ya lo son (¡el que lo sea o quiera ser!), autoridades
domésticas, mayordomos, hermanos todos: hoy es un buen día pandémico, vírico y
con “el moco tendío” para tratar de hablar unos, escuchar pocos o ninguno, y
dormir todos, acerca de un tema o, mejor dicho, unas imágenes que quizás todos
estamos cansados de ver en las iglesias, templos, catedrales, monasterios,
ermitas urbanas y rurales (creo que no se me olvida casi ningún edificio
religioso) y que nunca o casi nunca nos hemos parado a pensar (what is it?) qué
son, qué representan, porqué están ahí y porqué son lo que son, de dónde
vienen, que nos quieren decir exacta y explícitamente. Para quien no lo haya
adivinado ya, obviamente me estoy refiriendo a la representación de los cuatro
evangelistas con sus símbolos o iconografía correspondiente: Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, o, para los más puristas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San
Juan (evangelista, por supuesto, no Bautista). ¿Quién no ha visitado o ha
estado en un edificio religioso y no ha visto estas imágenes o iconografías
pictóricas, escultóricas o en vidrieras? Son imágenes claras, precisas,
significativas y muy repetidas en todos esos centros y lugares de culto. Son
los símbolos o representación de los cuatro evangelistas, los cuatro vivientes
o, en un argot más erudito, el Tetramorfos.
Pues bien, de eso
trata este nuevo “tostonazo”, del Tetramorfos, de un breve recorrido por esta
iconografía de una manera o forma más didáctica que erudita, más cercana al
pueblo llano que a especialistas en simbología e iconografía religiosa o
expertos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Un tostonazo destinado a un público
poco o nada familiarizado con los entresijos o detalles teológicos, simbólicos
e iconográficos que representa el Tetramorfos, a personas curiosas en el tema
que más de una vez se han preguntado por qué están ahí, en esos lugares de
culto, dichas figuras o iconografías. Por lo tanto, y al tratarse de un tostonazo
destinado a todas estas personas, no es un trabajo con rigor científico y
académico, aunque tampoco está tratado como un puro acto de la más absoluta
imaginación, por lo que no debemos buscar en él lo que no se pretende
conseguir.
Aunque ya he dicho
que se trata de la representación de los cuatro evangelistas, muchas veces no
los vemos realmente representados a ellos, sino que vemos a cuatro animales
(mejor dicho, tres animales y un ángel) en vez de cuatro personas. Los animales
y el ángel son el símbolo de cada uno de ellos, las formas (“morfe” en griego)
que se tiene de representarlos. Un ángel, un león, un toro o ternero, y un
águila son las formas o maneras de representar a San Mateo, San Marcos, San
Lucas y San Juan respectivamente. Cuatro evangelistas, cuatro formas,
Tetramorfos; dos palabras griegas, “tetra”, cuatro, y “morfos”, formas. Las
variaciones de los detalles plásticos de esta iconografía se deben a principios
teóricos espirituales del creador, promotor de la obra o mecenas de la misma.
De tal manera esto es así, que no existe un único prototipo artístico para la
representación de los cuatro vivientes o Tetramorfos, sino obras artísticas en
soportes diferentes y con materiales diversos, muy adecuados y acompasados al
tiempo de su creador o promotor.
Lo que sí es común en
estas representaciones es su ubicación dentro del edificio religioso: lo más
cercano posible al altar, a la parte del Evangelio y la Epístola (derecha e
izquierda respectivamente del sacerdote; izquierda y derecha, respectivamente
del fiel que mira hacia el altar), ya que se trata de la representación de los cuatro
evangelistas, no de la imagen de un santo o santa (¡cuidado con no cuidar el
lenguaje inclusivo e incluso inclusiva!) venerado o venerada en dicha iglesia.
Tetramorfos. Biblia de Bury.
Metiéndonos ya en cintura con la faena-tostonazo que
me propongo soltaros a bocajarro y quemarropa debemos primero entender que,
cuando el cristianismo comenzó a representar a los cuatro vivientes o cuatro evangelistas,
un porcentaje elevadísimo de cristianos eran analfabetos, no sabían leer ni
escribir, y mucho menos hacerlo en las lenguas cultas de aquellos años, como
era el latín y el griego. Bastante tenían con entenderse entre ellos en su
propio idioma o propia lengua vehicular (palabrita ahora muy en boga y
politizada hasta la saciedad por motivos monetarios e ideológicos,
fundamentalmente). Por lo tanto, la única manera de poder comunicar a los
fieles cristianos lo que querían decir, representar o comunicar las Sagradas
Escrituras era a través de las imágenes, de las representaciones, fuera en el
formato que fuera: piedra esculpida, pintura, vidrieras, imágenes de bulto,
etc. Esas formas representativas se han venido manteniendo en la historia de la
humanidad y las religiones; de ahí que en todas las iglesias, catedrales,
eremitas y monasterios se mantenga la representación de los cuatro evangelistas
aunque el ser humano ya sepa leer y escribir (otra cosa es que quiera hacerlo;
mucho menos si ello supone un esfuerzo).
Pero lo que quizás no
sepa ese ser humano ilustrado o medio ilustrado (y muy poco iluminado) es de
qué libro o libros de las Sagradas Escrituras procede la explicación de los cuatro
vivientes. Realmente no hay un libro, sino dos (¿se pueden considerar o decir
que son varios si son solo dos?): el Apocalipsis y el Libro del Profeta
Ezequiel. Veamos qué dicen cada uno de ellos.
Comenzamos por el Apocalipsis, libro profético
atribuido a San Juan Evangelista (siento haceros leer; no es mi intención
primigenia, pero …): “… Delante del trono
había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y enderedor de él cuatro vivientes
llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un
león; el segundo viviente semejante a un toro; el tercero tenía semblante como de hombre, y el
cuarto era semejante a un águila voladora. Los cuatro vivientes tenían cada uno
de ellos seis alas y todos en torno y dentro estaban llenos de ojos, y no se daban
reposo día y noche, diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el
que era, el que es y el que será.” (Ap IV, 5-8).
Veamos y leamos ahora
lo que dice otra fuente bíblica que puede considerarse como el modelo en el que
inspiró el autor del Apocalipsis a la hora de describir a sus cuatro vivientes,
el Libro de Ezequiel: “En el centro de
ella había semejanza de cuatro seres vivientes, cuyo aspecto era este: tenían
semejanza de hombre, pero cada uno de ellos tenía cuatro aspectos, y cada uno
cuatro alas. Sus pies eran rectos, y la planta de sus pies era como la planta
del toro. Brillaban como bronce en ignición. Por debajo de las alas, a los
cuatro lados, salían brazos de hombre, todos cuatro tenían el mismo semblante y
las mismas alas que se tocaban las del uno con las del otro. Al moverse no se
volvían hacia atrás, sino que cada uno iba cara adelante. Su semblante era
este: de hombre y león a la derecha de los cuatro, de toro a la izquierda los
cuatro y de águila los cuatro. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto; dos
se tocaban las del uno con las del otro y dos de cada uno cubrían su cuerpo.”
(Ez I, 5-11).
En este último texto
de Ezequiel podemos tener una visión que se podría denominar “cuatro vivientes
clónicos”, seres que compartan una naturaleza física dividida en cuatro formas:
hombre, león, toro y águila. El mismo Ezequiel se encarga de confirmarlo
posteriormente en su mismo libro pero en unos capítulos posteriores; en concreto en el
capítulo X cuando afirma. “Cada uno tenía
cuatro aspectos: el primero de toro; el segundo de hombre, el tercero de león,
y el cuarto de águila. Se levantaron los querubines. Eran los mismos seres vivientes
que había visto junto al río Kebar.” (Ez X, 14-15).
Pormenorizando y
analizando detenidamente los textos de ambos libros, se pueden apreciar ciertas
diferencias entre ellos. Mientras en el Apocalipsis cada viviente viene
identificado de forma individual por su semejanza a un determinado animal, en
el Libro de Ezequiel son cuatro los vivientes que comparten la misma
característica: “Cada uno tenía cuatro aspectos:
el primero de toro; el segundo de hombre; el tercero de león, y el cuarto de
águila.”.
Sin embargo, ambos
textos también tienen una gran similitud: en ninguno de los dos textos que
sirvieron como fuente bíblica se habla de la identificación de los cuatro
vivientes con la representación simbólica de los cuatro evangelistas; ni
siquiera en el Apocalipsis, texto en el que se produce el paso de una identidad
física personal para cada uno de los cuatro vivientes, una identidad física personal
que acabaría identificando a cada uno de los cuatro vivientes con la forma
determinada de un animal: león, toro, hombre y águila.
Iglesia Santa María la Blanca. Villacázar de Sirga.
Palencia.
Dejando a un lado
momentáneamente las razones por las que se identifica cada viviente con un
evangelista diferente, detengámonos un momento en la forma que tuvieron
primigeniamente los teólogos redactores antiguos de la Alta Edad Media en
representarlos.
Ya hemos dicho y hablado en infinidad de ocasiones a
lo largo de todos estos años de tostonazos y adormideras que para que la gente
de esa época, analfabeta hasta las meninges, pudiera entender y aprender las
Sagradas Escrituras, debían de explicárselas por medio de las imágenes (los
métodos audiovisuales tan cacareados de hoy día, que parecen que han sido un
invento de psicopedagogos modernos encargados y empeñados en cargarse la
compresión lectora de la humanidad ahora que ya saben todos leer y escribir;
paradojas de la vida). Esa representación la manifestaron de diferentes
maneras, maneras que aparecen en las diferentes formas y técnicas
representativas. Estos tipos de imágenes podrían ser los siguientes:
- Cuerpo humano y cabeza del viviente.
- Símbolo, es decir, cuatro figuras
independientes: hombre, león, toro, águila.
- Viviente de tan sólo medio cuerpo y alado.
- Hombres escritores de los Evangelios, con el
libro abierto y colocando su símbolo al lado.
- Cuatro ángeles sostienen en sus manos los
símbolos del Tetramorfos, forma ésta última muy difícil de encontrar en
general, pero con diversos ejemplos en la Península, por ejemplo, en el
tímpano de Santo Domingo de Soria.
Iglesia Santo Domingo. Soria.
Las formas y maneras de las expresiones plásticas
del Tetramorfos o de los cuatro vivientes son las encargadas de singularizar y
poner de manifiesto no el trabajo del maestro artesano, sino el pensamiento del
teólogo redactor del programa iconográfico. Son estos detalles los que
representan las ideas del verdadero teólogo de cada una de las obras o
representaciones, pero quizás fuera más la utilización del tipo de
representación en cada edificio religioso, época y lugar que los formatos en
sí, ya que algunos tipos de representaciones no fueron fruto de esas ideas del
teólogo, sino que pudieron inspirarse no sólo en fuentes literarias más o menos
teológicas, sino también en fuentes artísticas, más concretamente en las
egipcias y mesopotámicas. Si nos referimos concretamente a la representación de
los cuatro vivientes con cuerpo de hombre y cabeza o rostro de animal, ese tipo
de representación bien pudieron tener
influencia egipcia en los artistas cristianos. De hecho hay claros
paralelismos entre el halcón solar Horus y el águila de Juan, o entre la leona Sekmet
y el león de Marcos, o entre la vaca celeste Hathor y el toro de Lucas.
Quizás los que halláis llegado hasta aquí leyendo
con gran fuerza de voluntad y con pocos cabezazos dados, tengáis en mente (si
aún la tenéis despejada) alguna que otra representación diferente a las
indicadas anteriormente. Sería otra forma y manera más de hacerlo, tan válida
como las apuntadas anteriormente. Muchas veces, la gran variedad de formas
impide abarcarlas e identificarlas en su totalidad. Desde estas líneas os
exhorto a hacérmelas llegar para tener constancia de las mismas. Por ello os
doy las gracias anticipadamente.
Avanzando y retomando nuevamente la relación entre
los animales del Tetramorfos y su identificación con cada uno de los cuatro
evangelistas, ya hemos indicado anteriormente que ni el Apocalipsis ni el Libro
de Ezequiel dicen nada al respecto; tan sólo se limitan a nombrar la naturaleza
física de los vivientes: hombre, león, toro y águila, pero no hay rastro de los
nombres de los cuatro evangelistas, lo cual es tremendamente lógico ya que, por
una parte, cuando se escribió el Libro de Ezequiel, perteneciente al Antiguo
Testamento, aún no se habían escrito los Evangelios ni habían nacido sus
escritores, por lo que con dificultad podrían asimilar cada viviente a un
evangelista. Lo mismo podríamos decir del Apocalipsis, incluso con más razón,
ya que dicho libro profético está atribuido a uno de los cuatro evangelistas:
San Juan, lo que también invalida que fuera el propio San Juan quién se
autoidentificara con uno de los animales, el águila en este caso. Luego, ¿de
dónde viene dicha identificación o quién o quiénes fueron los que identificaron
y atribuyeron a cada uno de los evangelistas con cada uno de los cuatro
vivientes? Si lógico nos ha parecido que ninguno de los dos libros pudieran
atribuir animales con evangelistas, igual de lógica es la respuesta a la
pregunta formulada anteriormente: “ex nihilo nihil fit”, locución latina que
significa “de la nada, nada se hizo” o “nada surge de la nada”, algo así como
que todo está inventado, no hay nada que no pueda tener algún tipo de
explicación. Pues bien, también en este caso la respuesta puede tener una
explicación o, al menos, un principio de explicación, que no es otra que una
herencia en el tiempo de un pensamiento o una creencia antigua que ha sido
asimilada para beneficio propio o de una comunidad, cristiana o el cristianismo
en el caso que nos ocupa.
Ya los antiguos babilonios creían que los cuatro
animales que componen el Tetramorfos eran los que mejor representaban la creación
por aquello que simbolizaban: el hombre, la inteligencia; el león, la nobleza;
el toro, la fuerza; y el águila, el espíritu. Esta creencia babilónica podría
haber sido asimilada por el profeta Ezequiel y utilizada para escribir su libro
profético, ya que tanto Ezequiel como la fecha en la que se piensa que fue
escrito dicho libro son contemporáneos al fin del imperio babilónico, a
mediados del siglo VI a.C. Por lo tanto, ya tenemos
aquí una pequeña respuesta a la utilización y aparición de esos cuatro
vivientes en el Libro de Ezequiel, como también tenemos una pequeña respuesta a
la aparición de los mismos en el Apocalipsis, ya que, como hemos comentado al
inicio de este tostonazo, el Libro de Ezequiel pudo ser el modelo en parte en
el que pudo inspirarse el autor del Apocalipsis, lo cual demuestra nuevamente
esa herencia y asimilación en el tiempo. Pero, ¿qué respuesta, por pequeña que
sea, podemos dar a cómo se asimiló finalmente a cada viviente con un
determinado evangelista? Creo que en este caso la repuesta es la herencia
histórica, una vez más, y la búsqueda de una analogía entre esos cuatro
animales importantes para los babilonios y el estilo literario o metafórico de
cada uno de los evangelios, su finalidad final o “moraleja”.
Para esa búsqueda y su posterior encuentro
“forzado”, algunos de los llamados Padres de la Iglesia comenzaron a
investigar, pensar, hipotetizar, plasmar todo ello en sus correspondientes
textos y tratar de llegar a un acuerdo entre ellos. Algunos propusieron una
nómina de relación entre el símbolo de cada viviente y el evangelio que
representaba. San Irineo, en su Adversus
haerenses 3.11.8 proponía a Mateo como hombre, Juan como león, Lucas como
toro, y Marcos como águila. San Agustín proponía en su De consensu evangelistarum 1.6.9 y 4.10.11 y en su Tractatus in Joannis evangelium 35.6 a Marcos
como hombre, Mateo como león, Lucas como toro, y Juan como águila. El
Pseudo-Atanasio proponía a Mateo como hombre, Lucas como león, Marcos como
toro, y Juan como águila. Finalmente, San Jerónimo, en su Prologus quattuor evangeliorum propuso a Mateo como hombre, Lucas
como toro, Marcos como león, y Juan como águila, propuesta que acabó triunfando
sobre las demás y cuya primigenia representación en época románica dio forma a
la representación que actualmente aparece en los edificios religiosos, tanto
antiguos como de nueva construcción.

San Salvaddor – Agüero – Huesca.
Pero la propuesta de San Jerónimo no sólo fue la que
identificó o asimiló cada animal con su evangelista, sino que, además,
identificó a éstos con los cuatro momentos salvíficos en los que se puede
dividir la vida de Jesucristo:
- San Mateo – Hombre – Encarnación.
- San Lucas – Toro – Pasión.
- San Marcos – León – Resurrección.
- San Juan – Águila – Ascensión.
“Para San Jerónimo, estos mismos
animales se relacionan con los cuatro momentos más importantes de la vida de
Jesucristo, que corresponden con los cuatro grandes misterios. El hombre,
símbolo de la Encarnación de Jesucristo que nos hace saber que Jesús se hizo
hombre. El buey o toro, víctima de la Antigua Ley, hace relación a la Pasión,
pues el Redentor sacrificó su vida por la humanidad. El león, símbolo de la
Resurrección, esto nos remite a los bestiarios, según los cuales: "Cuando
duerme, sus ojos velan y permanecen abiertos"; para el Leccionario del
Arsenal, el león simboliza claramente la figura de Jesucristo en la tumba:
"El Redentor parece dormido en la muerte, como quiere la humanidad,
pero en virtud de divinidad permanece inmortal y vigila". Hay una
peculiaridad del león que es imagen de la resurrección de Cristo, y que cuenta
el bestiario: "Cuando la leona da a luz a sus cachorros, los alumbra
muertos y los cuida durante tres días hasta que al tercero llega el padre,
exhala su aliento sobre la faz del cachorro y lo resucita. Así, el Omnipotente Padre
Universal, al tercer día, resucitó de entre los muertos al Primogénito de toda
criatura". El águila se relaciona con la Ascensión de Cristo; Jesús se
elevó al cielo como el águila se remonta hasta las nubes: "La Ascensión
está expresada en el vuelo del ave que se dirige al sol sin pestañear, tal como
Jesucristo resucitado." En resumen, siguiendo lo anteriormente mencionado,
se puede afirmar que Jesús fue hombre al nacer, buey al morir, león al
resucitar y águila al ascender al cielo”.
Esta asimilación
propuesta por San Jerónimo vendría fundamentada por el inicio de cada uno de
los evangelios:
·
Hombre
alado (ángel) – evangelio de San Mateo – Encarnación, ya que en su capítulo
primero nos hace un repaso a la genealogía de Jesús y el misterio de la
concepción de Jesús, misterio revelado a San José por un ángel.
·
Toro
(ternero) – evangelio de San Lucas – Pasión, ya que su evangelio se inicia con
el sacrificio en el templo de Jerusalén del sacerdote Zacarías, el padre de San
Juan Bautista.
·
León
– evangelio de San Marcos – Resurrección, cuyo evangelio identifica “la voz que
grita en el desierto” con la del león.
·
Águila
– evangelio de San Juan – Ascensión, ya que el inicio de su evangelio hace
referencia a su elevación teológica cuando escribe: “Al principio era el Verbo,
y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios”.
A partir de esta base teológica, los
teólogos redactores de los programas iconográficos comenzaron a proponer a los
maestros canteros o pictóricos sus diferentes programas, por lo que cada
teólogo acabó adoptando su propia filosofía teológica a esta base común de la
interpretación simbólica del Tetramorfos, una base compleja, como se ha podido
apreciar.
Esa complejidad teológica sólo era
entendible por los teólogos redactores y por muy pocas más personas; si acaso
algún que otro maestro escultor, constructor o pictórico, pero por pocas
personas más, ya que, como hemos repetido y repetido, las personas de la Alta
Edad Media, época en la que se gestó esta base teológica, eran mayoritariamente
analfabetas, por lo que nunca entendieron correctamente y nunca supieron en
realidad que el significado de cada animal o viviente con su evangelista había
nacido de esa síntesis entre los libros bíblicos del Apocalipsis y el Libro de
Ezequiel, además de los textos teológicos de San Jerónimo y demás Padres de la
Iglesia. Eso sí, como buenos “creyentes” y fervores hacendosos de actos de fe
(muchas veces por la cuenta que les tenía; seamos serios) acabaron leyendo de
forma correcta, y en un formato reducido, la equivalencia entre animal y
evangelio (ya por aquellos años de incultura estaba ese “modus operandis”
propagandístico que hacía que algo fuera verdad y calara entre los miembros de
una sociedad si se repetía una y mil veces. ¡Y nosotros creyendo que es una
herramienta propagandística del siglo XX!). Los textos bíblicos eran
considerados en esos momentos verdadera Palabra de Dios, es decir, una verdad
incuestionable, y los textos teológicos de los Padres de la Iglesia eran
criterio de autoridad eclesiástica. Ambas autoridades, junto a su
analfabetismo, hacía que pocas dudas surgieran acerca de aquella verdad cada
vez más arraigada entre los cristianos de aquellos años, verdades y criterios
eclesiásticos que han llegado a nosotros en nuestros días sin apenas modificaciones.

Santa
Comba de Bande – Orense.
Por hacer una pequeña síntesis de
todo lo que se ha desarrollado en este tostonazo, y por no perdernos demasiado
entre tanta maleza dialéctica, hagamos un breve resumen de todo lo aportado
hasta ahora.
Las equivalencias entre los animales
del Tetramorfos y su asimilación a un determinado evangelista para su
reconocimiento por el cristiano a partir de todo lo acontecido y redactado en
su correspondiente evangelio, podría ser la siguiente:
·
San
Mateo – Hombre/ángel – Encarnación – el cristiano tiene que aspirar a
convertirse en hombre porque es el único animal racional.
·
San
Lucas – Toro/ternero – Pasión – el cristiano tiene que parecerse al buey porque
renunció a los placeres para sacrificarse.
·
San
Marcos – León – Resurrección – el cristiano tiene que ser el león porque es
valeroso y, como los justos, renunció a todo.
·
San
Juan – Águila – Ascensión – el cristiano tiene que parecerse al águila que
vuela por las alturas, y que mira al cielo sin apartar la mirada, como el cristiano
tiene que contemplar las cosas eternas.
Jesús fue un hombre al nacer, buey
al morir, león al resucitar, y águila cuando ascendió al cielo (Christus erat homo nascendo, vitulus
moriendo, leo resurgendo y aquila ascendendo).
Esta última afirmación podría ser
una pequeña síntesis de todo lo comentado hasta ahora, síntesis que no deja de
tener su algo de “invención teológica” por parte de los Padres de la Iglesia al
tratar de equiparar cada uno de los evangelistas con un animal del Tetramorfos.
Ellos lo decidieron así. Uno de ellos, San Jerónimo, fue el que “se llevó el
gato al agua” (por seguir con un símil de animal) y, a partir de ahí, todo ha
sido copiar y cantar, si saber realmente porqué se hacía esa representación y
qué mensaje teológico nos querían transmitir. Eso antes, en la Alta y Baja Edad
Media, pero también ahora, no lo olvidemos, ya que, tanto antes como ahora, por
encima de cualquier postulado o mensaje teológico, siempre se encontrará el
criterio espiritual del teólogo redactor, sobre todo, y en mayor medida, en
época antigua, teniendo como tal a la Edad Media fundamentalmente. Por ello y
para ello, existieron libros de teología plástica que interpretaron las
conveniencias del pensamiento de ese teólogo redactor.
Bueno, esto parece que marcha. Ya he
comenzado a oír los ronquidos que presagiaban los pegadizos abrimientos de boca
de los que creían que podían llegar hasta el final de este tostonazo. ¡Ilusos
ellos! ¡No sabían lo que les venía encima! … y es que no aprendemos. Pensamos
que podemos, unidos o unidas, pero realmente no podemos, ni unidos ni unidas
(nuevamente lenguaje inclusivo que a la postre se convertirá en excluyente;
tiempo al tiempo. Pero el tiempo es el gran consolador; pelillos a la mar
dentro de unos años).
Continuará (como en las películas de terror).