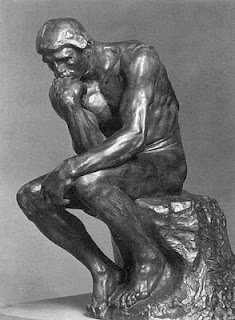http://sinapsis-aom.blogspot.com.es/2013/05/el-coste-de-tener-un-cerebro-muy-grande.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/GHTt+%28Sinapsis%29
Lucy es el nombre del esqueleto de un homínido, un Australopitecus, que se encuentra en el Museo Nacional de Etiopía en Addis Abeba. Tiene 3,2 millones de años de edad y su característica más importante es que caminaba de pie. La evolución humana trajo consigo unos cerebros muy grandes con un enorme coste energético. La bipedestación, el uso de las manos, el lenguaje, las capacidades cognitivas, la cultura y la dieta están unidas en el desarrollo humano, pero aún no sabemos cómo.
Lucy tenía el cerebro del tamaño de un chimpancé y no era muy distinta cognitivamente. Desde entonces el volumen del cerebro se ha multiplicado por 3, desde el medio litro de Lucy y los chimpancés hasta el litro y medio de los humanos.
El cerebro humano consume una quinta parte de todas las calorías que ingerimos. Es una cantidad enorme y alimentarlo supuso para nuestros antepasados cambios fundamentales en varias áreas (como curiosidad conviene decir que un cerebro humano consume 20 vatios, lo que una bombilla pequeña. Por contraposición, el superordenador más grande consume 8 megavatios, medio millón de veces más).
El esqueleto de Lucy muestra a las claras que la bipedestación es anterior al crecimiento del cerebro. Andar de pié además modifica la pelvis y el parto. Como consecuencia, los cráneos de los homínidos no nacen totalmente formados. Los huesos terminan de cerrarse a los dos años del nacimiento lo que permite que el cerebro siga creciendo después del parto, algo que no ocurre en el resto de los simios.
La bipedestación trajo otros cambios. Nuestros antepasados podían recorrer mayores distancias sin cansarse y perseguir a la caza durante jornadas. También permitió ver desde una mayor altura lo que resultaba conveniente en las altas hierbas de la sabana. Además dejaba las manos libres lo que permitió fabricar instrumentos y crear una cultura cada vez más compleja. Todo ello trajo consigo un progresivo aumento del cerebro, mayor cultura y más habilidades cognitivas.
Los estudios parecen indicar que la bipestación conlleva un menor coste energético, de modo que los homínidos podían gastar más en pensar ya que su locomoción era más económica. Pero otros factores también han influido.
La caza permitió una dieta más rica, hacer más con menos cantidad de comida y disponer de tiempo libre. La cultura tiene una doble influencia. La cría de la prole en grupos era facilitada por la caza de la manada. Y la independencia del clima se vio favorecida por el vestido y la vivienda.

Saber cómo evolucionaron todos estos aspectos llevará años de investigación
antropológica y genética. Mientras tanto, el fascinante recorrido del
ser humano desde los tiempos de Lucy seguirá siendo un misterio.