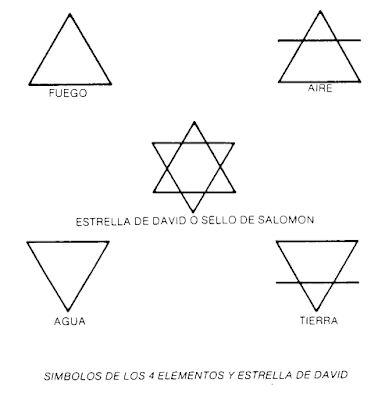Trinidad Paternitas
La
Trinidad “Paternitas” consiste en Dios Padre sentado en un trono y sosteniendo
a Cristo infante (niño) sobre sus rodillas, y sobre ellos, la paloma del
Espíritu Santo. Probablemente el origen iconográfico deriva de los iconos bizantinos que
representaban a la Virgen como Panagia Nikopoia o Kyriotissa: sedente,
completamente frontal, con el Niño en las rodillas. La maternidad de la Virgen
se trasladaría a la paternidad de Dios.
Es el modelo que se ha denominado hispano porque los
pocos ejemplos escultóricos que subsisten en la actualidad pertenecen al arte
peninsular. Esta forma presenta elementos típicos cuya fuente puede ser
rastreada en ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Así, en primer lugar, la
visión del Padre como hombre maduro o venerable anciano proviene sobre todo de
la teofanía del Anciano de Días de Daniel VII, 9 (comentada anteriormente) en
el que se destaca: “(…) se aderezaron
unos tronos y un Anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la Neiva, los
cabellos de su cabeza, puros como lana, (…) y he aquí que en las nubes del
cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el Anciano y fue llevado a
su presencia. A Él se le dio imperio, honor y reino.”. En segundo lugar, la
presencia de Cristo como un niño pequeño se encuentra destacada en ciertos
términos de la profecía de Isaías: “(…) y
un retoño de sus raíces brotará (…), reposará sobre él el espíritu de Yahwé (…)
y un niño pequeño los conducirá (…) hurgará el niño de pecho.”.
En tercer lugar, la paloma quedó asimilada, como ya sabemos, al Espíritu Santo
desde las profecías de Isaías, pasando por la escena del bautismo de Jesús
narrada en Jn I, 32; Mt III, 16-17; Mc I, 10 y Lc III, 22.

Trinidad Paternitas en Santo Domingo de la Calzada. La Rioja.
Derecha:
Trinidad Paternitas en Santo Domingo de Soria. Soria.
En relación con el posible
significado de esta forma icónica vertical debemos partir del hecho de que la
ortodoxia trinitaria admite la igualdad del Padre y del Hijo: el hijo fue
engendrado, pero no creado, y es coeterno, así como consubstancial al Padre. En
las representaciones, la demostración de igualdad se logra a partir de la
delimitación del Padre sobre el cuerpo del Hijo, uno y otro están en el mismo
eje axial vertical, y no existe subordinación. Dios Padre se encierra sobre sí
mismo mientras el Hijo se abre a los fieles. Con esta representación se logra
mostrar la diferencia de las Tres Personas trinitarias y la unidad de su
esencia.
La Trinidad “Paternitas”
está respaldada por el Árbol de Jesé o el Árbol de la Vida, combinándose la
profecía de Isaías con la filiación de Cristo. Simbólicamente, el árbol de Jesé
articula la doble filiación de Cristo: la divina (paterna) y la terrenal
(materna). Esta idea trata de manifestar cómo, a través de la Encarnación,
Jesucristo une sus dos naturalezas, humana y divina.
Pero, al margen de la
intención inicial, la Trinidad “Paternitas” era también una defensa de la fe
cristiana frente a los judíos y musulmanes. De hecho, representaba una actitud
ideológica defensiva para el propio siglo XII. La “paternitas” parecía
responder a las objeciones hebreas e islámicas, ya que mostraba la filiación de
Dios. En cierta medida, la Trinidad era la mejor manera de diferenciarse de los
judíos y musulmanes; supuso una reafirmación de la fe y una legitimación del
cristianismo. Debemos tener en cuenta que los judíos no creían en la filiación,
no defendían la relación entre el Creador y el Creado, y por ello, consideraban
imposible que Dios hubiese tenido un hijo. Así negaban la divinidad de Cristo y
la calidad de Hijo de Dios.
Trinidad “Trono de Gracia (Thronum Gratiae)
Imagen
de Dios Padre entronizado como un anciano barbado según la descripción de
Daniel VII, 9, las dos piernas ligeramente abiertas, que toma en sus manos los
dos brazos del travesaño horizontal de la cruz de Cristo. En ella está el Hijo
crucificado. El Espíritu Santo se representa tras ellos, o por encima en forma
de paloma, descendiendo en forma de hálito o soplo divino desde la barbilla del
Padre hasta la cabeza del Hijo. Iconografía que subraya la idea de la
Redención, ya que el Padre muestra a los hombres el sacrificio realizado por su
Hijo y que permitirá la salvación final de los tiempos. Se exalta la
doble naturaleza de Cristo, que como hombre ha muerto, pero como Dios forma parte
de la Trinidad.
Santísima
Trinidad de Torralba de Calatrava (Ciudad Real)
La Trinidad “Trono de
Gracia” también recibe el nombre de Trinidad Vertical (más aún si cabe que la
Trinidad “Paternitas”), denominación que alude a la disposición en altura de
las Tres Personas. Su fundamentación se encuentra en la epístola de San Pablo a
los Hebreos: “Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia
para el oportuno auxilio.”,
donde se alude al trono de Dios. Otros pasajes bíblicos que aluden a este mismo
trono los podemos encontrar en Apocalipsis III, 21;
V, 1
y VII, 17,
o bien pueden describir al Padre levantando o exponiendo a su Hijo sacrificado
por la redención de la humanidad: Jn III, 14-15;
Epístola de San Pablo a los romanos III, 24-25.
Esta iconografía es muy estable, pues se repite sin apenas modificaciones
en la baja Edad Media, muy empleada sistemáticamente y muy popular durante ese
periodo de tiempo. El tema aparece por primera vez en el siglo XII,
difundiéndose rápidamente a partir del siglo XVI, encontrando ejemplos a lo
largo de toda la geografía europea. La única variación que puede apreciarse de
unas imágenes a otras es la posición de la paloma del Espíritu Santo.
Generalmente desciende en forma de “hálito” o “soplo divino” desde la barbilla
del Padre hasta la cabeza del Hijo. Más raramente la paloma asciende desde el
Hijo hasta el Padre, y sólo en contadas ocasiones aparece en otras posiciones,
sobrevolando y coronando al Padre y al Hijo, apoyada en el travesaño de la cruz
sin poner en contacto al Padre y al Hijo (Trinidad
de Torralba de Calatrava), sobre el hombro de Cristo, encima del libro de
la Sabiduría que sostiene el Padre en la mano izquierda, etc.
Trinidad
Vertical. Alquézar (Huesca)
En cualquier caso, el Trono de Gracia permite poner de relieve la unidad de
las personas, al tiempo que cada una queda individualizada por sus rasgos. La
disposición vertical de la Trinidad puede haber sido influida por las
representaciones del Bautismo de Cristo. Por otro lado, contiene un simbolismo
en relación a la Eucaristía: es la aceptación por parte del Padre del sacrificio
de Cristo la que convierte esto en motivo de redención y no de condenación, y
al mismo tiempo avala su renovación en cada Misa.
Un acto litúrgico que se celebra en la ceremonia del Viernes Santo, los
“Oficios del Viernes Santo”, puede resaltarse como una alusión al Trono de
Gracia. El sacerdote presenta la cruz a la adoración de los fieles llevando a
cabo un gesto ritual enormemente similar al que hace el Padre presentando al
Hijo crucificado en las Trinidades “Trono de Gracia”.
La
Trinidad “Trono de Gracia” supo atraerse las simpatías de la Iglesia, teniendo
en cuenta la dificultad de expresar a un mismo tiempo la unidad y la
triplicidad, y la paradoja de tener que hallar una imagen visible para lo
invisible. De ahí que después del Concilio de Trento, si bien se siguieron representando otras
tipologías, fue ésta la única que gozó explícitamente del beneplácito eclesiástico,
como vino a refrendar el papa Benedicto XIV ya a mediados del siglo XVIII.
Trinidad “Compassio Patris”
En cierto
sentido se puede considerar una variante de la tipología anterior, solo que en
esta ocasión no aparece la cruz; el Padre sostiene directamente a Cristo
muerto, apoyándolo sobre su regazo, lo que aporta intensidad expresiva. Modelo iconográfico de representación de la Trinidad a
modo de una “Piedad”. Al igual que la Virgen recoge en su regazo a Cristo
muerto, en este caso es Dios Padre quien recoge y sostiene el cadáver de su
Hijo, y sobre ellos, la paloma del Espíritu Santo.
Surge en Francia, concretamente en la región de Borgoña, a finales del
siglo XIV, y cobra gran popularidad en Holanda y Alemania, alcanzando su cumbre
a finales del siglo XV y en el XVI. Sin duda a ello contribuyó el libro de San
Buenaventura, Lignum Vitae, en el que presenta a Jacob como prefiguración de Dios Padre, pues recibe
la túnica ensangrentada de su hijo José, como el Padre recibe el Cuerpo
ensangrentado de Cristo. El texto hace hincapié precisamente en la compasión
del Padre, nombre que recibe esta representación.
Tras el Concilio de Trento hubo una cierta polémica respecto a la
conveniencia de esta tipología, ya que se discutía si mostrar al Padre sufriente
podría llevar a confusión, rebajando su dignidad divina.
Trinidad “Compassio Patris”. José de Ribera y Cucó.
Trinidad “Compassio Patris”. El Greco.
Otras representaciones de la Santísima Trinidad
Si hay una cosa clara y
rotunda relacionada con la Santísima Trinidad y su dogma es la problemática de
su representación además de la asimilación del dogma por parte de la propia
Iglesia y sus fieles. Tratar de representar de forma visible lo invisible, y
más de una manera antropomorfa, es, y era, una tarea complejísima que los
artistas, teólogos y exégetas tuvieron que abordar y unificar posiciones.
Tantas herejías, tantas discusiones y enfrentamientos, tantas alusiones al
dogma trinitario requerían una representación para facilitar su definición, su
comprensión y su expansión.
Anteriormente se han
tratado las diversas iconografías utilizando formas antropomorfas para la
representación trinitaria. Será ahora cuando nos centremos en las formas
simbólicas de su representación y en otras formas, mitad simbólicas mitad
antropomorfas, que por su carácter y forma extraña, más se acercan al
simbolismo que a una forma antropomorfa pura.
El primer símbolo al que debemos hacer alusión no es un símbolo es sí
mismo, pues el tres es un número, un número que representa tres unidades. La
palabra Trinidad, independientemente de su significado etimológico, contiene la
raíz “tri”, indicadora de tres cosas, tres unidades, tres veces algo, muy en
consonancia con el dogma trinitario: tres Personas distintas y un solo Dios
verdadero. Como otros muchos números que aparecen tanto en el Antiguo
Testamento como en el Nuevo Testamento (cuarenta, doce, siete, etc.), el número
tres aparece también en ellos. Tres fueron los Reyes Magos, con tres regalos
que le ofrecieron al Niño Dios; Pedro negó a Jesús tres veces antes que cantara
un gallo tres veces; tres fueron los apóstoles que ofendieron a Jesús: Judas lo
vendió, Pedro lo negó y Tomás dudó de Él; tres fueron los reos que crucificaron
en el Gólgota: Jesús, Dimas y Gestas, clavados con tres clavos; Jesús murió a
las tres de la tarde y resucitó al tercer día; tres son también las virtudes
teologales: fe, caridad y esperanza.
Desde tiempos
inmemoriales, el tres ha formado parte en todos los contextos religiosos,
encontrándose triadas de dioses en la antigüedad: Isis, Osiris y Horus en
Egipto; Brahama, Vichnu y Shiva en la India. Entre los godos se conocieron
Wotam, Freya y Thor; en los escandinavos fueron Odín, Vile y Ve. Entre los
católicos cristianos conocemos los tres posibles lugares a los que podremos
acceder después de la muerte: cielo, infierno y purgatorio, después de haber
podido medir el tiempo en base al presente, pasado y futuro, con el
entendimiento que todas las cosas materiales y espirituales tienen un
principio, un medio y un final.
Numerosas abadías,
templos, iglesias y conventos han estado relacionados con el número tres,
edificando en base al número tres y confeccionando un tipo de construcción
trinitaria basada en dicho número tres. También numerosos santos han estado
vinculados al número tres como base de sus hechos milagrosos.
En cuanto a las formas
simbólicas para representar el dogma trinitario, es óbice hablar del triángulo,
más concretamente, del triángulo equilátero, por tener éste los tres lados
iguales, formando, por consiguiente, tres ángulos iguales.
El triángulo equilátero,
como figura geométrica cerrada y esos tres lados y ángulos iguales, permite
evocar el “tres en uno” del dogma trinitario. Sintetiza, por tanto, la trinidad
del ser como producto de la unidad del cielo y de la tierra, la suma del uno y
el dos (evocación del número tres comentado anteriormente). Ya Platón, en su
“Timeo” exponía que el triángulo equilátero simbolizaba la armonía, la divinidad
y la proporción. En la alquimia, un triángulo con la punta hacia arriba
representaba un símbolo solar, la vida y el sexo masculino; con la punta hacia
abajo es un símbolo lunar, simbolizando también el sexo femenino, la matriz, la
Diosa, la Gran Madre. En la tradición judaica, el triángulo equilátero
simboliza a Dios, cuyo nombre no puede ser pronunciado. El Sello de Salomón y
la Estrella de David están compuestos por dos triángulos equiláteros montados
uno sobre otro, en forma de hexágono estrellado, representando la sabiduría
humana.

Triángulo
equilátero con el nudo borromeo.
Detalle de capa
sacerdotal
Sello de Salomón
y la utilización del triángulo equilátero
como
representación de los cuatro elementos alquímicos.
A pesar de su afinidad con el dogma trinitario, en los primeros tiempos del
cristianismo, el triángulo equilátero tuvo sus detractores, como el propio San
Agustín, que lo consideraba un símbolo maniqueo,
por lo que no se generalizó hasta el siglo XI, y normalmente con el vértice
hacia abajo, pero acabaría por imponerse
con el vértice hacia arriba. Pese a ello, fue muy usado en el arte durante el
siglo XV a partir del cual el triángulo se usó más como nimbo del Padre Eterno
o como aureola en el Espíritu Santo en forma de paloma.
A veces del triángulo se
inscribe en un círculo que, como figura geométrica que no tiene principio ni
fin, simboliza la eternidad. En otras ocasiones se complementa con el Ojo
Divino,
inscrito en él, que significa la presencia y la vigilancia continua de Dios. El
Ojo Divino o el Ojo de la Providencia es el Ojo que Todo lo Ve, símbolo sobre
la humanidad, muy relacionado también con el Ojo de Ra.
El Ojo que Todo lo Ve ordinariamente se encuentra inscrito dentro de un
triángulo con uno de sus tres vértices hacia arriba y con la mirada hacia abajo
que, según René Guénon, es el símbolo del principio de la manifestación misma y
de omnipresencia.
Triángulo
equilátero con el Ojo de la providencia en su interior.
Altar de la
capilla de la Virgen de la Encarnación.
Carrión de
Calatrava (Ciudad Real)
Uno de los símbolos
trinitarios más utilizados y reconocidos relacionados con el triángulo
equilátero es el diseñado en el monasterio de Tulebras (Navarra) que servía
perfectamente para condensar el dogma, pues explicaba qué era y qué no era en
el mismo. Era el denominado “Scutum Fidei”.
La Trinidad
(Jerónimo Cosidas)
Museo del
Monasterio de Tulebras (Navarra)
Scutum Fidei.
Manuscrito de
Cotton Faustina (ca 1210), que contiene
la
representación más antigua de la Trinidad
El nudo Borromeo o nudo Borromi es otro de los símbolos que se relacionan
con el dogma trinitario. Está constituido por tres aros enlazados de iguales
dimensiones, de tal forma que al separar uno cualquiera de los tres, se liberan
los otros dos. Su denominación tiene origen en la familia nobiliaria italiana
apellidada Borromi, que adoptó los tres círculos unidos en un nudo como
principal emblema heráldico de su blasón.
Sin ser el nudo borromeo tenemos
la Tabla XIb del Liber Figuratum (Libro de la Figuras) de Joaquín de Fiore
(1135-1202), donde se pueden apreciar tres círculos entrelazados en línea recta
horizontal, cada uno de un color diferente, como los utilizados en el nudo
borromeo. El círculo de color verde simboliza al Padre; el de color azul al Hijo
y el de color rojo al Espíritu Santo. Las cuatro letras IEVE que aparecen
dentro de cada uno de los círculos que forman el símbolo son la transcripción
en latín del tretragammatón, que se interpretan como “I” del Padre, la “V” al Hijo y la “E” al Espíritu
Santo, que al figurar dos veces se interpreta como expresión del filioque (el Espíritu Santo procede del Padre
y del Hijo). Fiore, a través de la utilización de las apocalípticas letras Α
(alfa mayúscula) y ω (omega minúscula) como un potente referente visual,
explicó el concepto trinitario de las relaciones que se producen en las Tres
Personas de la Trinidad; en definitiva, su visión particular de la fórmula o
clausula del filioque. Para él, la relación entre las Tres Personas de la
Trinidad se pueden explicar en clave de procedencia: Uno, el Espíritu Santo
procede de dos, el Padre y el Hijo; Dos, el Hijo y el Espíritu Santo proceden
de Uno, el Padre.

Liber Figuratum.
Joaquín de Fiore.
TRINIDAD TRIFACIAL
Por todos es conocido que la Iglesia Católica, y por afinidad, el arte
cristiano, no inventó formas. Lo que hizo desde sus orígenes fue incorporar formas
de cultura y religiones anteriores y cambiarlas de signo, lo que podríamos
traducir o interpretar por sincretismo. Esto mismo es lo que hizo, no solo con
los símbolos comentados anteriormente, sino también con representaciones y
figuraciones extrañas mitad simbólicas mitad antropomorfas. De ellas, quizás la
más famosa o la más utilizada para la representación del dogma trinitario sea
la Trinidad “tricéfala” o Trinidad “trifacial”, que aunque pueden considerarse
iguales y sinónimas, además de utilizarse indistintamente para referirse a este
tipo de iconografía, realmente no lo son.
La
Trinidad “tricéfala” se distingue por presentar un solo cuerpo del que emergen
tres cabezas independientes. La Trinidad “trifacial”, que guarda estrechas
similitudes con la anterior, está formada en cambio por un solo cuerpo y una
única cabeza, poseyendo ésta tres rostros adyacentes, que presentan
generalmente cuatro ojos, tres bocas y tres narices. Ambas son variantes de una
misma tipología iconográfica, y pueden representarse de cuerpo entero o
solamente de busto. Ambas insisten en la igualdad de las tres hipostasis; de
ahí la identidad perfecta entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que llegan a
compartir un mismo cuerpo. También resaltar que lo más frecuente es que la cabeza
o las cabezas presenten los rasgos habituales de Cristo: un varón de unos
treinta años, con cabellera larga y rizada, y barbado.
Trinidad
trifacial.
Gregorio Vásquez
de Arce y Ceballos (Ca 1685)
La Trinidad
“tricéfala/trifacial” cuenta con importantes referentes visuales (fuentes
iconográficas) tanto en el mundo cristiano como pagano. Distintas religiones de
oriente y occidente potencian cultos a divinidades multicéfalas, produciendo
imágenes que pudieron servir de lejana inspiración al arte cristiano. Las
fuentes remotas podrían rastrearse en Asia, en el “Trimunti” hindú, imagen
triple de Shiva, Visna y Brahma (referenciados anteriormente), que acostumbraba
a presentar un rostro y tres cabezas adyacentes. Sang-dui en el Tiber, Dainichi
en Japón o el dios “Triglav” de la mitología eslava serían otros dioses con
tres rostros o tres cuerpos pertenecientes a épocas remotas. De épocas más
cercanas resultarían las obras de la antigüedad clásica, donde podríamos citar
al dios Jano, dios bifronte de un antes y un después, que guardaba las puertas
de un pasado y un futuro mirando a ambos lados, y dios que da nombre al primer
mes del año: Enero (January en lengua inglesa). El perro Cebreros y su hermana
Quimera, con tres cabezas; Gerión, el gigante con tres cuerpos, y Hécate, hija
de Júpiter y Latona, hermana de Apolo se representaban también con tres
cuerpos. Todas estas divinidades eran divinidades solares y omnividentes, que
se relacionaban con el tiempo en su triple dimensión de presente, pasado y
futuro y su repartición en el antiguo calendario formado únicamente por tres
estaciones: la primavera, representada por un león, el otoño, representado por
una cabra y el invierno, representado por una serpiente.
Sin embargo, el uso de una
imagen multicéfala que sirviese claramente para referirse a la Trinidad no
aparece hasta bien entrada la edad media. A caballo entre los siglos XII y
XIII, encontramos en algunos canecillos, capiteles o ménsulas de templos
cristianos románicos los llamados “Vultus Trifons”, dioses trifrontes paganos
anteriores al cristianismo muy representados sobre todo en territorio francés y
que hasta hace sólo algunas décadas eran consideradas formas puramente
decorativas carentes de significado religioso, pero que hoy día se pueden
considerar las primeras manifestaciones de las Trinidades trifaciales. No
obstante, la Trinidad tricéfala/trifacial parece abrirse paso, consolidarse y
difundirse entre finales del siglo XIII y comienzo del XIV, difundiéndose sobre
todo en Francia, Italia, los Balcanes y España.
Algunos autores relacionan estas imágenes con la doctrina herética del joaquinismo,
derivada de las enseñanzas del abad Joaquín de Fiore en el siglo XII. Desde
esta interpretación, la cara que mira a la izquierda se referiría a la “edad del
Padre”, es decir la de la Antigua Alianza; la que mira al frente a la “edad del
Hijo”, en la que nos encontramos; y la que mira a la derecha a la “edad del
Espíritu Santo”, la que vendrá tras la Parusía.
Vultus Trifons
La particularidad y
peculiaridad de este tipo de representaciones pronto fue criticada por el
ambiente eclesiástico, provocando, además, reticencias en la propia Iglesia.
Numerosas voces se alzaron en su contra al considerarlas monstruosas y heréticas,
voces que influyeron en el papa Urbano VIII que condenó y prohibió dicha imagen
en el año 1628, aunque ya había sido condenada en el Concilio de Trento en su
sesión XXV dedicada a la veneración de las imágenes que tuvo lugar el 4 de
diciembre de 1563. Aún así, se siguieron realizando imágenes de este tipo, pues
en 1745 el papa Benedicto XIV las volvió a condenar y declarar proscritas. Esto
no impidió la supervivencia de esta imagen en los ambientes populares y/o
alejados geográficamente de los grandes centros católicos, donde los parroquianos
y lugareños podían seguir representando y venerando dichas figuras sin una
censura eclesiástica y según la religiosidad adquirida de sus antepasados.
TRINIDAD
CELESTE-TERRESTRE
Se trata de aquellas representaciones que combinan la Trinidad con la Sagrada
Familia. Generalmente se diferencia un plano celeste, donde aparece Dios Padre
con un rompimiento de gloria, y uno terrestre con María, José y el Niño Jesús,
que forma parte a la vez de las dos “trinidades”, por su doble naturaleza
humana y divina. La paloma del Espíritu Santo está en un nivel intermedio,
conectando los dos planos. De esta manera, visualmente se coordinan también la disposición
vertical de la Trinidad propia del Bautismo de Cristo, el Trono de Gracia y la Compassio
Patris, y la horizontal de la Sagrada Familia, que en este caso no supone ningún problema
puesto que es obvio que son tres personas totalmente independientes. Por otro
lado, subraya como la Encarnación de Cristo supone la reconciliación del hombre
con Dios, y rompe la separación del Cielo con la tierra.
Las Dos Trinidades. Claudio Coello
Las fuentes literarias que inspiran este tema son
principalmente los tratados devocionales del siglo XVI, en especial los de los
jesuitas. En España no se difundirá hasta el siglo XVII, junto a las escenas
cotidianas de la vida de Jesús y sus padres.
“Al que venciere le haré sentarse conmigo en mi
trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono”.
“Vi a la derecha del que estaba sentado en el trono
un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos”.
“(…) porque el Cordero, que está en medio del
trono, los apacentará y los guiará a las fuentes de aguas de vida, y Dios
enjugará toda lágrima de sus ojos”.
“A la manera que Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del hombre, para que todo el
que creyere en Él tenga la vida eterna”.
“Cristo Jesús, a quien ha puesto Dios como
sacrificio de propiciación, mediante la fe en su sangre, para manifestación de
su justicia, por la tolerancia de los pecados pasados”.
El Udjat (o mejor
trascripto al español castellano: Udyat) también llamado Ojo de Ra. Horus era hijo de Osiris, el dios que fue asesinado por su propio hermano Set. Horus mantuvo una serie de encarnizados combates
contra Set, para vengar a su padre. En el transcurso de estas luchas, los
contendientes sufrieron múltiples heridas y algunas pérdidas vitales, como la
mutilación del ojo izquierdo de Horus. Pero, gracias a la intervención de Tot, el ojo de Horus fue sustituido por el Udyat, para que el dios pudiera recuperar la vista. Este ojo era
especial y tenía cualidades mágicas. El Ojo de
Horus, o Udyat, se utilizó
por primera vez como amuleto mágico cuando Horus lo empleó para devolver la
vida a Osiris. Gozó de
gran popularidad en el Antiguo Egipto, siendo considerado un amuleto de los más
poderosos: potenciaba la vista, protegía y remediaba las enfermedades oculares,
contrarrestaba los efectos del "mal de ojo"
y, además, protegía a los difuntos. Como talismán simboliza la salud, la
prosperidad, la indestructibilidad del cuerpo y la capacidad de renacer.
Incluso en la actualidad se sigue utilizando como amuleto por personas que
practican diversas religiones en todo el mundo.